En los ratos que permiten el cuidado de la madre, en el intento, casi siempre apático y frustrante de aprovechar el tiempo cuando uno se encuentra lejos del estímulo de la serenidad del hogar; entre el picoteo del Facebook, Internet, la prensa del sábado, y algunos libros trasladados, por si acaso, inicio una lectura que promete, una utopía del siglo XIX, que se desarrolla en el año 2000, y que no acertó mucho con el mundo que predecía o imaginaba como ideal, que a muchos podría parecer una distopía más que una utopía.
Entre la insatisfacción social, y la solución a esta en un imaginado mundo más igualitario (eso sí, concebido desde los cómodos asientos de las élites económicas e intelectuales), entre el poder transformador de las ideas que pueden ser o no ser, entre lo posible y lo imposible, el poder transformador de estas, o de freno si no van acompañadas de acciones reales, ocurrieron todos los desastres de principios del siglo XX, y, aunque indudablemente el mundo de hoy es mejor que el de hace 120 años en términos de bienestar (en el mundo occidental, a costa de un terrible deterioro medioambiental, y la pervivencia de grandes desigualdades), en el fondo, sobre todo si miramos al orbe en su totalidad, persisten algunas de las desigualdades que algunos consideraban que era necesario afrontar y cambiar en aquéllos momentos. En ese deseo de cambio necesario, de concienciación y movilización, cuando un gran número de personas se encontraban en una crisis continua de subsistencia y, se veían atrapados entre el hambre y el sufrimiento de la explotación en el trabajo para poder sobrevivir; no era difícil imaginar que el cambio no iba a poder demorarse más, aunque era imprevisible el resultado final…
Después de tanto dolor y sufrimiento, algunas cosas, siguen funcionando en la lógica del cambio para que nada cambie…
"¿Pero cómo podía vivir sin servir al mundo? Os preguntaréis. ¿Por qué iba a mantener el mundo en total ociosidad a alguien que podía prestar servicio? La respuesta es que mi bisabuelo había acumulado una cantidad de dinero de la que sus descendientes habíamos vivido desde siempre. Esta suma, supondréis naturalmente, tiene que haber sido muy grande para no haberse acabado tras mantener a tres generaciones de ociosos. Este, sin embargo, no era el caso. La cantidad no había sido originariamente grande en absoluto. De hecho, era mucho más elevada ahora, cuando tres ociosas generaciones se habían mantenido gracias a ella, que al principio. Este misterio de uso sin agotamiento, de calor sin combustión, parece magia, pero no era más que la aplicación ingeniosa del arte, ahora felizmente desaparecido pero llevado a una gran perfección por vuestros antepasados, de echar la carga de la propia subsistencia sobre los hombros de otros. Del hombre que había alcanzado esta situación, y era lo que todos perseguíamos, se decía que vivía de sus inversiones. Explicar en este momento cómo los métodos industriales antiguos hacían esto posible, nos retrasaría demasiado. Solo me detendré ahora para decir que el interés en las inversiones era una especie de impuesto de perpetuidad sobre lo producido por aquellos dedicados a la industria que podía recaudar alguien que tuviera o heredara dinero. No debe suponerse que una disposición que parece tan poco natural y absurda de acuerdo a las nociones modernas no fuera nunca criticada por vuestros antepasados. Desde tiempos inmemoriales, la intención de legisladores y profetas había sido abolir el interés, o al menos reducirlo al mínimo posible…
Por intentar dar al lector una idea general de cómo vivía la gente en sociedad entonces, y sobre todo de las relaciones entre ricos y pobres, quizá no puedo hacer nada mejor que comparar la sociedad tal como era con un carruaje prodigioso al que estuvieran enganchadas las masas de la humanidad que lo arrastraban penosamente por un camino accidentado y pedregoso. El conductor era el hambre y no permitía demora alguna, aunque el paso era obviamente muy lento. A pesar de la dificultad de conducir el carruaje a lo largo de un camino tan duro, la parte superior estaba llena de pasajeros que nunca se bajaban, ni en las cuestas más
empinadas. Estos asientos en lo alto eran muy cómodos y por ellos corría la brisa. Muy por encima del polvo, sus ocupantes podían disfrutar del paisaje a sus anchas, o debatir críticamente los méritos del agotado tiro. Naturalmente, estos sitios eran muy demandados y
la competencia por ellos era muy reñida, cada cual buscando como su primer cometido en la vida asegurarse un asiento en el carruaje para sí mismo y legarlo a sus hijos después de él. Según las normas del carruaje, un hombre podía dejar su asiento a quien quisiera, pero por otro lado había muchos accidentes por los que podía perderlo para siempre en cualquier momento. Todo lo que tenían los asientos de fáciles, lo tenían también de inseguros, y en cada tumbo
repentino del carruaje había personas que resbalaban y caían al suelo, en donde inmediatamente se les obligaba a coger la cuerda y ayudar a arrastrar el carruaje en que antes habían montado tan placenteramente. Naturalmente, perder el asiento se veía como una terrible desgracia, y el temor a que esto les ocurriera a ellos o a sus amigos era una sombra constante sobre la felicidad de los que estaban arriba.
Pero ¿solo pensaban en sí mismos? Os preguntaréis. ¿No se les volvía su propio lujo intolerable en comparación con la suerte de sus hermanos y hermanas que tenían que tirar del carruaje, sabiendo que su propio peso incrementaba su duro trabajo? ¿No tenían
compasión de sus prójimos, de los que solo la fortuna les distinguía? Oh, sí; los que montaban expresaban con frecuencia conmiseración hacia quienes tenían que tirar del carruaje, sobre todo cuando el vehículo pasaba por un mal tramo, como ocurría constantemente, o por una cuesta especialmente empinada. En esos momentos, el
desesperado esfuerzo del tiro, sus saltos y caídas angustiadas bajo el despiadado azote del hambre, los muchos que se desmayaban en la cuerda y eran pisoteados en el fango, constituían un espectáculo
lamentable, que a menudo atraía encomiables muestras de sentimiento en la parte superior de la carroza. En dichas situaciones, los pasajeros alentaban desde arriba a los que tiraban de la cuerda, llamándolos a la paciencia, y ofreciéndoles esperanzas de posible compensación en otro mundo por la dureza de su destino, mientras que otros recolectaban para comprar bálsamos y linimentos para los tullidos y heridos. Estaban de acuerdo en que
era una gran lástima que el carruaje fuera tan duro de empujar, y había un sentimiento de alivio general cuando se dejaba atrás el tramo malo. Este sentimiento no afectaba tan solo al tiro, ya que, en estos tramos malos, siempre había algo de peligro de un vuelco general en el que todos perderían sus asientos.
Verdaderamente hay que admitir que el efecto fundamental del espectáculo de la miseria de los trabajadores en el tiro era aumentar en los pasajeros el sentido del valor de sus asientos en el carruaje, y
hacerles agarrarse a ellos con más desesperación que antes. Si los pasajeros tuvieran clara garantía de que ni ellos ni sus amigos se caerían jamás de la carroza, es probable que, aparte de contribuir a los fondos para linimentos y vendajes, se hubieran preocupado muy
poco de quienes arrastraban el carruaje.
Tengo muy claro que esto parecerá a los hombres y mujeres del siglo XX de una increíble crueldad, pero hay dos hechos, ambos muy curiosos, que lo explican en parte. En primer lugar, se creía firme y sinceramente que la sociedad no podía organizarse de otra forma más que con una mayoría tirando de las cuerdas y unos pocos montando y no solo eso, sino que ninguna mejora sustancial era posible, ni en los arreos, el carruaje, el camino, ni en la distribución del duro trabajo. Siempre había sido así, y siempre sería así. Era una lástima pero no se podía remediar, y la filosofía prohíbe malgastar compasión en lo irremediable.
El otro hecho es incluso más curioso, y consistía en una singular alucinación que todos los de la parte superior de la carroza normalmente compartían de que no eran exactamente como sus hermanos y hermanas que tiraban de las cuerdas, sino de una hechura más fina, pertenecientes en cierto modo a una especie superior de seres en la que estaban por derecho. Esto parece incomprensible pero, como quiera que yo también monté en ese carruaje y compartí la misma alucinación, debéis creerme. Lo más extraño de esta alucinación era que quienes acababan de ascender, empezaban a caer bajo su influencia ya antes de que hubieran desaparecido las marcas de las cuerdas de sus manos. En lo que respecta a aquellos cuyos padres y abuelos habían sido tan
afortunados de mantener sus asientos en la carroza, abrigaban la convicción absoluta de que la diferencia entre su clase de humanidad y la parte corriente era esencial. El efecto de este delirio a la hora de mitigar la simpatía con los sufrimientos de la masa para convertirla en una compasión distante y filosófica, era obvio. A ello
atribuyo el único atenuante que puedo ofrecer para la indiferencia que, en el periodo del que escribo, caracterizaba mi propia actitud hacia la miseria de mis hermanos."
Edward Bellamy. Mirando atrás.
Todas las reacciones:
3José Luis Rubio, Antonia Cervera y una persona más

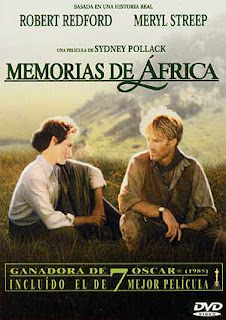

Comentarios
Publicar un comentario